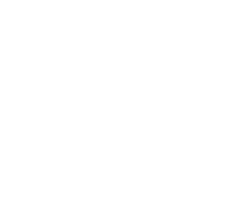
En mayo de 2011 se firmó el Acuerdo
del Pacífico en Lima articulando una zona de libre comercio y protección de
inversiones bajo la influencia estadounidense. Los suscriptores del Acuerdo de
Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), a los que presumiblemente se sumarán
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala y posiblemente,
República Dominicana, dejan descolocada a la Unión Sudamericana de Naciones
(Unasur) y ponen un límite al liderazgo de Brasil en la región.
Washington quiere a toda costa recuperar el control de América Latina,
seriamente golpeado en noviembre de 2005 en la Cumbre de las Américas de Mar
del Plata, Argentina, cuando concluyeron definitivamente las negociaciones del
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Estados Unidos se había asegurado el voto positivo de 21 de los 34 países
invitados a suscribir el ALCA en Mar del Plata, pero Brasil, Argentina y
Venezuela argumentaron que no se podía ignorar el 75% del PBI de la región que
ellos representaban.
George W. Bush se marchó de la Argentina y millones de personas en el
continente celebraron la muerte del ALCA. El Mercosur quedó con posibilidades
de construir junto con la Comunidad Andina de Naciones la integración comercial
de América del Sur y entonces la Unasur tomó fuerza como espacio de integración
política.
Muchos analistas señalaron que el ALCA volvería y que el Tratado de Libre
Comercio que Estados Unidos insistía en anudar con países con los que tenía
poca relación comercial en la zona andina era un indicio de que los objetivos
estratégicos estadounidenses no se abandonarían. Perú no sólo suscribió un
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sino que comenzó otras
negociaciones, firmando más de 6 Tratados de Libre Comercio con países de otros
continentes. La integración sudamericana no llegaba a completarse. Perú sigue
siendo un eje fundamental para la articulación de este nuevo ALCA encubierto,
ya que a instancias de Alan García se impulsó el Acuerdo del Pacífico,
preparatorio de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica
Estratégica Transpacífico (TPP) integrado por nueve países de América, Asia y
Oceanía. Este gran acuerdo de protección de inversiones y libre comercio se da
en el marco del Foro Económico Asia Pacífico (APEC), donde se denominó el Arco
del Pacífico. El reciente acuerdo del Pacífico pretende conectar a parte de la
Comunidad Andina (Chile, Perú, Colombia) con Centroamérica y Estados Unidos,
uniendo casi toda la costa americana, desde Alaska hasta la Patagonia chilena,
en una integración al mejor estilo del ALCA.
Una Sudamérica estadounidense en el Pacífico, otra Sudamérica brasileña en
el Atlántico
Los cuatro suscriptores del Acuerdo del Pacífico (Chile, Colombia, México y
Perú), más los seis países que firmaron el Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA), representan un área comercial y de
inversiones controlada por Washington. En momentos en que América del Sur
emerge a nivel global como una región de avanzada que propone una nueva
arquitectura financiera internacional con el Banco del Sur, la coordinación de
sus bancos centrales, la libre circulación de sus ciudadanos, y Brasil surge
como una potencia mundial con presencia en los grandes foros dando un gran
sostén a la Unasur, Estados Unidos opera con sus gobiernos aliados en Chile,
Colombia, México y Perú para frenar la integración sudamericana. Este
acuerdo permite a Washington dividir a América del Sur en dos costas, la
del Pacífico, liderada por Estados Unidos, y la del Atlántico, liderada por
Brasil
Pero Estados Unidos pretende más y no abandona la costa atlántica. El día 22 de
enero se difundió en los Países Bajos una información, para nada nueva, que
daba cuenta del hecho que Dési Bouterse, ahora presidente de Surinam, mantuvo
lazos con el narcotráfico hasta el año 2006. Llamativamente en la misma
información se afirmaba que el principal socio del ahora presidente de Surinam
en las actividades del crimen organizado era el narcotraficante guyanés Roger
Khan.
A comienzos del mes de marzo de 2011 el informe 2010 de la JIFE (Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) de las Naciones Unidas
menciona muy negativamente a Surinam como país de narcotráfico. A pesar de que
este informe de las Naciones Unidas valora muy positivamente el rol de Guyana
en la lucha contra el narcotráfico y en las políticas de cooperación con las
instancias supranacionales de control, el informe del Departamento de Estado, a
través de su International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), manifestó
que los esfuerzos de Guyana eran “modestos”.
Ambos informes, el de la JIFE y el INCSR se emitieron prácticamente en la misma
fecha, uno el 7 de marzo y el otro el 4 de marzo, respectivamente.
El gobierno guyanés, a través de su ministro de Asuntos Internos, Clement
Rohee, calificó de "inexacto y falso" el reporte del Departamento de
Estado de EEUU, ya que Estados Unidos no ha considerado los esfuerzos de su
país en la lucha contra el narcotráfico. Al mismo tiempo denunció el desinterés
estadounidense y la “escasa colaboración en la lucha contra el narcotráfico”.
Mientras tanto en el escenario regional ambos países están desarrollando
denodados esfuerzos por estrechar los lazos de vinculación regional en un
amplio espectro de actividades y rangos económicos. Estos vínculos se
establecen primariamente con Brasil y Venezuela, líderes del proceso de
integración sudamericano, que al mismo tiempo demuestran interés institucional
en sostener estas políticas.
Aunque no se ha mencionado en este informe, la multiplicidad de proyectos de
intercomunicación vial, informática, económica, judicial y policial expresa la
voluntad de los países involucrados en construir una infraestructura de
integración que resista tanto el paso del tiempo como los cambios de gobierno
en la región. La presidencia pro témpore de la Unasur, en manos del mandatario
de Guyana, Bharrat Jagdeo, es el motor de todos estos proyectos.
En este contexto de elogiable actividad integradora la política exterior de
Estados Unidos manifiesta con claridad el rol disciplinador y hegemónico de la
política de lucha contra el narcotráfico. Un ejemplo paradigmático de la
utilización de esta política como parte de un proyecto de política exterior es
la ambigua relación del Departamento de Estado con Costa Rica por un lado y con
Nicaragua por el otro.
Mientras Costa Rica pierde su histórico status de desmilitarización y permite
la presencia de 7.000 soldados estadounidenses para la lucha contra el
narcotráfico, los reclamos de Nicaragua para perseguir a diversas bandas del
crimen organizado dedicadas al tráfico de drogas en el interior del país, son
desoídos. Y cuando una de esas bandas es perseguida hasta los manglares del Río
San Juan, el ejército costarricense enarbola criterios de soberanía nacional y
comienza una escalada.
Este modelo de regulación ambiental de geopolíticas binacionales que usa como
argumento la lucha contra el narcotráfico parece estar dando sus primeros pasos
en Guyana y Surinam. La presencia de tropas estadounidenses en la zona ya se ha
establecido a partir de acuerdos de Surinam con Estados Unidos para la ayuda
frente a catástrofes naturales.
El desempolvamiento de los viejos y conocidos vínculos mafiosos de Dési
Bouterse en momentos en que Surinam hace serios compromisos de integración
sudamericana y el menosprecio de los esfuerzos de Guyana en su lucha contra el
narcotráfico privado en su país, son indicios de tácticas de reposicionamiento
hegemónico de Estados Unidos frente a Brasil y Venezuela, utilizando como
pretexto a dos pequeños países limítrofes.
Norberto Emmerich – Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI)
