El destino literario de un deportado
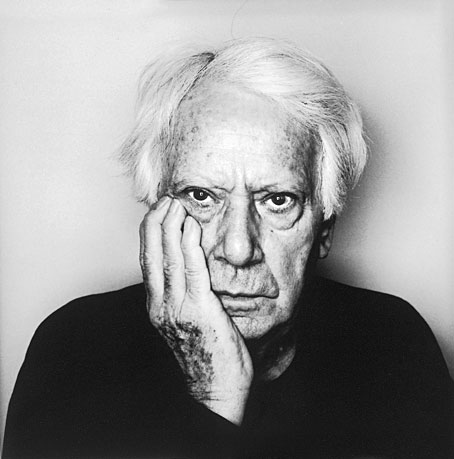
|
Su vida y su obra estuvieron marcadas por los años sufridos en el campo de concentración de Buchenwald. Se exilió en Francia y militó en el comunismo hasta que lo expulsaron del PCE por diferencias con la línea estalinista. Fue funcionario de Felipe González. |
Su paso por Buchenwald marcó su vida y su obra, que
comenzó con la narración de El largo viaje en que fue conducido en tren hasta
ese campo de concentración nazi. El escritor español Jorge Semprún murió ayer
en París a los 87 años. Y hasta su muerte, como cuando a los 19 cruzó el portón
del horror, siguió considerándose un “deportado”.
Escritor, guionista y figura de alta talla intelectual, quizás el
reconocimiento le llegó más desde fuera de España que de su propio país, del
que salió muy joven, con apenas 13 años, al iniciarse la Guerra Civil
(1936-1939). Desde entonces, el hombre alto, de pelo blanco desde hacía un
tiempo y de una cultura admirable, había vivido a caballo, escindido. “Yo tengo
dos patrias, es una situación espantosa”, solía decir. España lo vio nacer y
Francia, que lo vio morir, lo acogió primero como exiliado y luego como
sobreviviente del horror nazi.
Más allá de estas circunstancias no queridas, Semprún estuvo ligado a su país
por fuertes vínculos. Su abuelo materno fue Antonio Maura, cinco veces
presidente del gobierno bajo el régimen de Alfonso XIII. Y él mismo, durante
años, fue el mítico Federico Sánchez, dirigente del Partido Comunista (PCE) que
desarrolló su actividad clandestina en Madrid contra la dictadura de Francisco
Franco y que evadió siempre con éxito a la policía del régimen.
Semprún había nacido en Madrid en el seno de lo que suele llamarse “una buena
familia”. Pero la suya no sólo tenía dinero. De madre y padre republicanos, la
cultura y la política se respiraban en su casa, situada frente al madrileño
parque de El Retiro, una bonita zona residencial del centro a la que regresó a
vivir cuando asumió la cartera de Cultura (1988-1991) en el gobierno de Felipe
González. Con el inicio de la
Guerra Civil, la familia se instaló en Holanda y en 1939, con
la victoria del general Franco, su padre abandonó la legación de la España republicana en La Haya. Comenzaba el
exilio en París.
Siempre quiso ser escritor. Pero su trayectoria literaria no comenzó hasta 1964
con El largo viaje, escrita en francés. Y con la que para muchos fue su mejor
obra ganó finalmente el Premio Formentor. La experiencia en el campo nazi de
Buchenwald, muy cerca de Weimar, al que llegó en 1943 con 19 años y del que
salió con 21, le permitió profundizar en otro de los idiomas importantes de su
vida, el alemán, en el que se desenvolvía perfectamente y que lo nutrió en su
empeño de convertirse en escritor. Pero, paradójicamente, no pudo hacerlo
durante años. Y cuando se lanzó no fue ni para recordar ni para olvidar, sino
simplemente para ser escritor. Luego sí escribió con otro objetivo: “Sé
perfectamente que los testigos estamos desapareciendo, estamos en el umbral de
la época en que ya nadie tendrá memoria directa de esta experiencia”, señaló en
una oportunidad.
Sobre esos dos años que marcaron su vida volvería a escribir luego otras obras:
La escritura o la vida, Aquel domingo, Viviré con su nombre, moriré con el mío,
entre otras. Y la memoria, ligada íntimamente al significado de la experiencia,
también fue llevada al cine, a través de guiones de películas emblemáticas como
Z y Missing, ambas dirigidas por su amigo griego Costa-Gavras.
El idioma fue otro elemento de escisión en su vida. “El francés es una lengua
que obliga a la precisión. El castellano, como te descuides, se desboca y se
hace grandilocuente”, sostenía. La mayoría de sus obras las escribió en la
lengua de Victor Hugo. La de Cervantes sólo la eligió para la Autobiografía de
Federico Sánchez –radiografía del Partido Comunista Español, del que fue
expulsado en 1964 por no comulgar con la línea estalinista imperante–, libro
que en 1977 le permitió ganar el Premio Planeta, y para la novela Veinte años y
un día (2003), publicada poco antes de cumplir 80 años.
Su trabajo como coministro de Cultura en el gobierno de Felipe González le
sirvió asimismo para escribir otro libro, Federico Sánchez se despide de
ustedes (1991). Si en la
Aubogiografía... era Santiago Carrillo quien era criticado
por un Semprún profundamente desengañado del comunismo, en la obra sobre su
paso por el Ejecutivo español fue el vicepresidente Alfonso Guerra uno de los
que salió peor parados.
En Alemania, donde la comunidad intelectual siente gran admiración por la
figura de Semprún, se publicó pocos años atrás un libro sobre su vida: Von
Treue und Verrat. Jorge Semprún und sein Jahrhundert (De la lealtad y la
traición. Jorge Semprún y su siglo), un retrato basado en las conversaciones
que tuvo durante varios largas temporadas con la reputada periodista Franziska
Augstein.
Testigo privilegiado del siglo XX, miembro de la Academia Goncourt
con reconocimientos a sus espaldas como los citados, el Femina y el de la Paz de los libreros alemanes,
entre otros, ya hacía tiempo que su faceta de hombre de pensamiento se había
impuesto a la de hombre de acción. Hasta muy avanzada edad, con parte de la
historia europea detrás, Semprún mantenía una gran lucidez, interpretando el
mundo y manteniendo la misma definición de sí mismo que había dado ya hacía
tiempo: “Yo lo que en realidad soy es un deportado de Buchenwald, lo más radical
que he vivido fueron aquellos dos años”.
