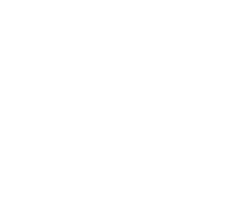
Como ya es sabido, a nivel internacional, la crisis alimentaria del año 2008 ha acentuado el debate sobre la efectividad del actual sistema agroalimentario para satisfacer una creciente demanda de alimentos.
Según explica la Fundación Tierra, “aunque de manera algo simplista, existe una pugna entre dos principales modelos de agricultura. Por un lado, la agricultura agroindustrial ligada a grupos empresariales que plantea la producción de monocultivos a gran escala con un alto uso de insumos externos y por otro lado, la agricultura familiar campesina basada en la mano de obra familiar, prácticas con fundamentos agroecológicos y un bajo uso de insumos externos”.
Las tendencias generales muestran que tanto a nivel internacional como en Bolivia, el primer modelo se está imponiendo aceleradamente sobre el segundo debido principalmente al apoyo político y económico que recibe de los Estados y grupos de poder transnacionales.
Si bien la última década Bolivia ha avanzado significativamente en políticas sociales, inclusión y en el crecimiento de la economía, mejorando así las condiciones de vida de una gran parte de los bolivianos, todavía está pendiente el mejorar las condiciones alimentarias de la población en general y reducir los altos niveles de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en algunas zonas rurales.
En nuestro país, “la
agricultura campesina que históricamente ha provisto de alimentos a la
población se encuentra en una situación de estancamiento, mientras que la
agroindustria, principalmente a través del cultivo de soya, avanza rápidamente.
Si bien ambos tipos de agricultura conforman la estructura agrícola dual del
país, la situación de una es la antítesis de la otra”, advierte la Fundación
Tierra.
En su libro “Las dos caras de la moneda: Agricultura y Seguridad Alimentaria en
Bolivia”, el investigador Enrique Castañón Ballivián, hace un análisis
actualizado sobre las características de la estructura agrícola boliviana, que
busca visibilizar el rol de la agricultura como pieza central de la
problemática alimentaria en el país. En este análisis se muestra, entre otras
cosas, que la expansión de la agricultura agroindustrial en Bolivia está
estrechamente ligada al cultivo de la soya.
A su vez, la Fundación
Tierra considera que prácticamente toda la producción de soya se basa en
semillas genéticamente modificadas (comúnmente llamadas transgénicas) y está
controlada por grandes corporaciones transnacionales como ADM, Bunge, Cargill.
Los datos de la Fundación también muestran que en los últimos siete años, las
importaciones de alimentos aumentaron a razón de 100 millones de dólares cada
año. En Bolivia la gente tiene más poder adquisitivo y consume más alimentos,
pero en lugar de producirlos, se importan.
Asimismo, para mantener el precio del pan bajo control, el Gobierno está subsidiando las importaciones de harina de trigo. Esta medida, si bien logra el objetivo principal, desincentiva el desarrollo del agro nacional.
El debate que todavía
no se está dando con suficiente fuerza es sobre si el actual modelo
agroexportador realmente le conviene al país, especialmente en términos de
seguridad y soberanía alimentaria, pero también en cuanto al buen uso y
aprovechamiento de los recursos naturales del país. En este caso, la tierra.
Por otra parte, el control transnacional sobre la cadena agroindustrial tiene
como una de sus características la terciarización de la producción. En otras
palabras, en vez de comprar tierras y producir directamente, subcontrata a
pequeños productores, que en un primer momento, parecieran recibir mayores
ingresos por producir materia prima para la exportación que por producir
alimentos como antes sucedía.
Terciarización: nueva estrategia de explotación
Según la Fundación Tierra y el CEDIB para las grandes empresas de la soya el negocio es rentar o usar el corto ciclo agrícola que tiene la soya, con aprovechamiento muy intensivo de la tierra. Cerca del 50% de la soya la producen pequeños productores campesinos, que optan por destinar su tierra, su trabajo y su capital a otros rubros productivos que generan mayores ingresos, por lo que tienden a producir menos alimentos. Con esta forma de producción, el pequeño productor asume todos los riesgos y las transnacionales consiguen todas las ganancias. El pequeño se endeuda para la semilla, la maquinaria, los agroquímicos y corre el riesgo de perder la producción por factores climáticos. “El grande compra la producción a un precio, a veces, más bajo sin correr riesgo”, explica el director del CEDIB