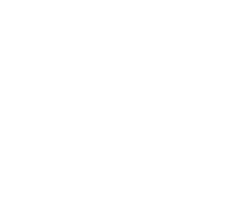
Creo que estamos en una tercera guerra mundial que decidirá
si el futuro es unipolar anglosajón o multipolar. El aspecto bélico de la lucha
se hace por intermediarios, porque una confrontación directa entre los
protagonistas resultaría en derrota mutua. El dinero es el nervio de la guerra
(Thomas More), la estrategia es agotar económicamente los adversarios; el arma
es la diplomacia económica.
Putin propone compartir con Europa los recursos
de la Unión Económica Euro-Asiática, para crear una entidad económica de Lisboa
a Vladivostok. Eso es la peor pesadilla anglosajona, porque la economía mundial
basada en el dólar dejaría de ser y Europa continental regresaría como potencia
protagonista. Esa propuesta tan ventajosa para la Unión Europea debiera
despertar el entusiasmo europeo, pero su clase política sirve un interés
distinto al de sus pueblos, por ello colaboró en el golpe de estado en Kiev,
que desestabilizó a Ucrania, su vecina, y pone en riesgo su más segura conexión
energética.
Los Estados Unidos tomaron el relevo de Gran
Bretaña en servir los mismos intereses financieros y heredaron la misma política
de sembrar conflictos, que justifican bases e invasiones en todas partes. Los
excesos cometidos con la emisión desaforada de dólares inorgánicos que
alimentan el alza de los valores en la bolsa, desvincularon el sector
financiero del resto de la economía que muestra indicadores negativos. El dólar
debe mantener su rol de moneda excepcional e imprescindible porque su uso es un
tributo mundial que se paga a los Estados Unidos. La red de acuerdos de libre
comercio -ahora de asociaciones oceánicas- propuestos por Estados Unidos, tiene
la función esencial de mantener el uso del dólar como referencia de valor. Es
para mantener esa ventaja avasallante que hoy propone dos acuerdos ambiciosos,
negociados en secreto: el Trans-Pacific Partnership Agreement (TTP) y el
Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership. En el primero excluye a China;
en el segundo excluye a Rusia.
Esta semana ha sido testigo del inicio de una
ola de protestas populares contra esas dos iniciativas de la diplomacia
económica norteamericana. El día 21 de abril manifestaban en Washington los
sindicatos y muchos congresistas demócratas contra el Trans-Pacific Partnership
(TPP). El día 19 de abril en toda Europa se protestaba contra el Transatlantic
Trade and Investment Partnership (TTIP), apenas después que el Congreso de
Estados Unidos autorizara, el 17 de abril, el llamado Fast Track, para
negociarlo.
Ese llamado Fast Track, cuyo nombre oficial es «
autorización para negociar comercio», vino esta vez con una curiosa condición.
La Sección 8, sobre Soberanía, dice que todos los acuerdos comerciales de
Estados Unidos no son vinculantes para Estados Unidos, cuando contradigan una
norma suya presente o futura. Con lo cual los acuerdos son obligatorios sólo
para los otros socios, pero obligan a Estados Unidos sólo cuando quiere. Para
asegurar mejor esa excepción, el congreso se otorga a sí mismo la facultad de
sentenciar si el caso es parte del derecho internacional. Los vasallos tienen
los derechos que su señor tenga a bien reconocerles.
China por su parte ha tenido mucho éxito con su
propia red de acuerdos de libre comercio y de asociación económica, en que se
comercia también en remimbis. En particular el Regional Comprehensive Economic
Partnership, que excluye a Estados Unidos, pero incluye economías importantes
del Pacífico como Japón, India, Corea del Sur, Australia e Indonesia.
Otra iniciativa china es un fondo de $40 millardos para crear infraestructura
de transporte y cooperación industrial en los países asiáticos que atraviesan
la versión terrestre o marítima de la Nueva Ruta de la Seda.
En el área financiera de la diplomacia económica
suceden movimientos estratégicos. Desde la Conferencia de Bretton Woods, en
1944, Estados Unidos tuvo poder de veto en el Fondo Monetario Internacional, en
el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regional. Los préstamos allí
imponen medidas inspiradas por la filosofía neoliberal favorable a los
intereses de las grandes empresas. Países como China, que ahora es la primera
economía mundial, desean actualizar el valor de los votos en esos organismos
financieros internacionales, pero Estados Unidos lo veta. Esa rigidez llevó a
la creación de dos nuevos organismos financieros: el New Development Bank ($40
millardos) de los BRICS y del Asian Infrastructure Investment Bank (57 países,
$50 millardos) del que son socios todos los países de importancia financiera,
salvo Japón y Estados Unidos.
El contenido de los acuerdos de asociación
Aunque se negocien en secreto, el contenido de
los acuerdos que propone Estados Unidos a la cuenca del Pacífico y a la Unión
Europea es conocido, porque no se negocia nada, sino la adhesión, como en los
contratos con bancos. Estados Unidos viene imponiendo a sus socios el mismo
texto desde el TLCAN (NAFTA) con México y Canadá en 1994. Usó el mismo modelo
para Jordania, Chile, Centroamérica (CAFTA), Marruecos, Colombia y un largo
etcétera. Cuando quiso expandirlo a nivel regional, con el ALCA, fue rechazado
con firmeza, en Buenos Aires, por los países del Mercosur, además de Bolivia,
Ecuador y Venezuela.
La principal desventaja de esos acuerdos, que
pretenden ser varios y son siempre el mismo, es que imponen el neoliberalismo
como única política económica y miran sólo a la ganancia de las grandes
empresas internacionales. Los rasgos más salientes son cuatro.
En comercio exigen una apertura a la exportación
subsidiada de productos agrícolas de Estados Unidos –incluso OGM- que acaban
con la agricultura local. Eso destruye también la fuente de la cultura nacional
y provoca éxodo campesino hacia ciudades donde su hacinamiento genera miseria y
delincuencia o empuja a la emigración desesperada. Es el caso de México y
América Central.
En Propiedad Intelectual imponen normas que
prolongan los monopolios que otorgan las patentes, para producir productos
farmacéuticos y agroquímicos. Eso retrasa la fabricación de medicinas genéricas
baratas y encarece el cuidado de la salud pública. En agroquímicos aplaza o
encarece el uso de nuevos productos con perjuicio de la productividad y
rendimiento agrícola.
En inversión extranjera, se mira como inversión
extranjera la simple compra por un ente extranjero de acciones en una empresa
nacional, sin nuevo aporte; sea aumento de capital, nueva tecnología,
infraestructura o nuevos empleos. El Estado receptor debe abrir las puertas y
garantizar el éxito de la inversión y deberá responde ante árbitros extranjeros
por cualquier cambio que afecte la ganancia de la empresa inversora. Por
ejemplo, la Occidental Oil obtuvo una sentencia contra Ecuador por US$2,3 millardos,
porque tribunales ecuatorianos le aplicaron leyes ecuatorianas contra
corrupción.
En comercio de servicios, esos acuerdos cambian
el enfoque usado en la OMC de «lista positiva», que abre sólo los sectores
mencionados en una lista, por un enfoque de «lista negativa» donde lo que no
esté negado queda abierto. Eso abre todos los servicios del porvenir y quita el
derecho a diseñar futuras políticas de desarrollo nacional. Es notable que en
ellos Estados Unidos especifica que el acuerdo no compromete a los estados y
sólo vincula al Distrito de Columbia y Puerto Rico.
Perspectiva de la Diplomacia Económica
Desde el siglo XVI los anglosajones, bajo la
etiqueta de libertad de comercio, practican el imperialismo económico. Fue el
caso de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, la primera Big
Corporation, que mandaba a los señores de la India, Pakistán, Bangladesh,
Myanmar y Sri Lanka. Es significativo que la bandera de Estados Unidos es
idéntica a la usada por la CIIO/ BEIC, salvo por el cuadrante superior, donde
las estrellas substituyen el Union Jack (bandera de Reino Unido).
Lo que se negocia hoy en foros multilaterales de
fondo económico, como OMC, OMPI, FMI, Banco Mundial, OMS, OIT, implica casi
siempre una erosión de soberanía; la reducción de espacios para políticas
económicas y sociales autónomas. Exigencias más drásticas se hacen en todos los
acuerdos bilaterales con las etiquetas de libre comercio, cooperación económica
o en los de asociación regional.
La percepción clásica de que los acuerdos
internacionales reflejan y consolidan un Statu Quo, no se aplica a la
Diplomacia Económica. La iniciativa aquí tiende a alterar el Statu Quo.
Se le altera negociando normas internacionales que tendrán consecuencias
políticas, económicas y sociales al interior de los países. Las normas no
siempre versan sobre asuntos económicos. Las negociaciones sobre comercio de
servicios son sobre cambios en códigos legales internos. Las negociaciones en
la OMPI son sobre futuros privilegios y monopolios privados. La OIT se mueve
entre coaliciones de gobiernos, empresarios y sindicatos. Los organismos
financieros internacionales suelen negociar decisiones políticas junto con sus
préstamos. La Ronda Doha de la OMC, iniciada para acabar con el subsidio de
exportaciones agrícolas, ahora gira sobre la futura apertura agrícola,
industrial y de servicios.
El uso de estrategias económicas para debilitar
al adversario antes de iniciar una guerra es antigua. En época recientes
la diplomacia usa sanciones económicas desde la Sociedad de las Naciones. Lo
novedoso es que se obligue a un grupo de países soberanos a imponer a otro
sanciones económicas que también perjudican sus propios intereses económicos.
Es el caso de la Unión Europea imponiendo sanciones a Rusia y un caso claro de
«matar dos pájaros de un tiro». ¿Cui bono?
El pillaje, el botín, los tributos y el crédito
han sido siempre acciones económicas usadas para mantener una supremacía.
Emmanuel de Waresquiel dice en su Fouché (2014) que Napoleón financiaba sus
guerras con el pillaje y los ingleses las suyas con endeudamiento. Los Estados
Unidos usan ambos.
Conclusión
La diplomacia económica debiera merecer mucha
más atención por parte de las cancillerías, porque su rol e incidencia en la
política internacional es real, concreto y determinante; es el arma principal
de la guerra en curso. En su lucha por prolongar su hegemonía, Estados Unidos
cuenta con gran fuerza militar, pero hay adversarios a quienes no se puede
aplicar. Su potencia tiene un punto débil y es el dólar, imprescindible para
mantener su arsenal, y vulnerable por la falta de un respaldo de valor real y
el gran cúmulo de deudas. Por ello teje una red de acuerdos que impongan el uso
del dólar, junto con su sistema de distribuir la riqueza. Los países que prefieren
un mundo multipolar moderno, distinto al surgido de Bretton Woods, construyen
otro mundo económico paralelo y esperan el resultado, mientras modernizan sus
ejércitos. Si vis pacem, para bellum.
- Umberto Mazzei es doctor en Ciencias Políticas
de la Universidad de Florencia. Es Director del Instituto de Relaciones
Económicas Internacionales en Ginebra.
http://www.ventanaglobal.info
